La espera
Caminos
Carmiña subió al fayado y dirigiéndose al armario entre la penumbra, uno a uno, sacó todos los abrigos de nuevo. Un tanto acartonados por el desuso, fueron dispuestos sobre el monte de colchones de lana que se apilaban como un gran sándwich de colores gastados en el piso de madera. Hay que airearlos, espabilarlos …

Carmiña subió al fayado y dirigiéndose al armario entre la penumbra, uno a uno, sacó todos los abrigos de nuevo. Un tanto acartonados por el desuso, fueron dispuestos sobre el monte de colchones de lana que se apilaban como un gran sándwich de colores gastados en el piso de madera. Hay que airearlos, espabilarlos a varazos para que escupan el polvo y el empacho de años que vienen sin preguntar.
Su marido se había largado de este mundo con la misma discreción con la que vivió. El ruido nunca había sido su aliado. Era fácil convencerse de que podía estar todavía deambulando a la sombra del silencio. Hacía ya diecinueve años. Qué sencillo hacer la cuenta, al palmarla en el cierre de una década no se necesita hacer números, se actualizan con la facilidad de juntar pares, poniendo la distancia y la cercanía en una relación compleja. A la viuda le ayudaba la idea del reencuentro y eso es indisociable con el paso del tiempo. Pero tantos años pesan en los huesos, en la soledad, en la vigencia del recuerdo.
Les dio la vuelta repasando el estado de los forros. La humedad había sido persistente durante todo el inverno. No entendía ese reparo de la gente con la ropa de los muertos, como si llevara consigo algún elemento vírico que nos fuera a helar la sangre de repente. Para ella suponía una riqueza poder refrescar esas imágenes íntimas e intransferibles de ese abrigo paseando a su lado por la alameda. Gracias a él podía evocar sus hombros, su estatura, su abdomen redondo, provocando un extraplomo familiar en la botonadura. La anciana cerró los ojos, pasó sus manos por el paño. El tacto no miente.
Mamaaaa baja de una vez anda que ahí no se ve nada, a ver si tropiezas y la liamos, qué cabezota eres. Tú sí que eres pesada, repitiendo todos los días lo mismo. Todos los días es un decir, porque la verdad es que Bárbara sólo se acercaba a visitar a su madre cada quince días y parecía, con su exceso de actividad, querer cubrir esas dos semanas de ausencia en una tarde. Reordenaba, redisponía, taconeaba con energía, ocupaba un espacio que se había convertido en un trámite marcado por las urgencias invisibles que impone la próxima urgencia.
En ese momento su padre ya había pasado a ser un espectro presente en las fotografías de la cómoda del salón y en un hueco del camposanto. Yo era muy joven cuando se murió. La primera frase que se le escapaba a su hija cuando le preguntaban por su progenitor no estaba alejada de la verdad, pero también suponía un parapeto sencillo para no mencionar una excesiva brecha en su diferencia de edad o la incomunicación con alguien que no se parecía a los papás de ahora. Quizá eran otros tiempos, otra mentalidad, otro régimen, el pueblo… Todo sirve para olvidar.
Carmiña no olvidaba, alimentaba el recuerdo como quien cría un cordero que va a ser su único sustento. Era su oficio, no sólo con su ropa, sus muebles, sus herramientas, sus libros…, sino con el cumplimiento de un calendario escrupuloso de cuidado y visitas a lo que para su hija era un nicho esquinado del cementerio (su visita el tumultuoso día de difuntos no le dejaba observar con claridad aquel altar que su madre veneraba con la constancia de un Miguel Ángel enamorado). En este caso la materia prima no era el mármol, partía de la tierra, de su pequeño jardín salían las ofrendas que, más allá de atestiguar una ausencia, suponían la prueba tangible de una presencia, su propia presencia y con ello la permanencia de un amor, aunque fuera impar.
Antonio no fue su único hombre, para qué negarlo, disfrutó su juventud en las verbenas, en los graneros y en las sombras del río, pero fue él quien había dado con la tecla justa. La tecla con la que aquella mujer supo que la pasión era una aventura que la acercaba más a sí misma. Un camino para saber qué sentido podía cobrar su cuerpo, todo su cuerpo y cada uno de sus golfos y cabos. Aquel reino era de los dos y ahora suyo y lo sentía al ver el brote del rosal en primavera. Cada año sonreían al ver cómo avanzaban sus tallos en abril y al llegar mayo habían cortado juntos los primeros botones para iluminar la cocina. Era fácil recordar sus manos con la lluvia de la manguera al anochecer sobre la fronda.
Mamá estas obsesionada con eso, sal por ahí, vete a la cultural, distráete con la tele, aún eres joven para estar todos los días en el cementerio. Después del primer lustro su hija se había cansado de repetir esa cantinela, qué sabrá ella de lo que habían sido el uno para el otro. Parece que a ésta no le pulsaron la tecla, se decía sonriendo entre dientes con la certeza de que ella la había pisado a fondo.
Pronto sería su aniversario y aquellas varas de lilium abrirían justo para celebrarlo, frescas, resplandecientes, con las hojas limpias y el color reventando bajo el sol de la mañana. Las observaba cada día para cortarlas en ese punto que la experiencia dicta para su lucimiento. No lo hacía por ellas, pero a su orgullo le agradaba que sus vecinas comprobasen su mano, su mimo para con el difunto. El invierno favorecía a algunas de ellas – las de más recursos –, la mercancía la traían los holandeses y se pagaba mucho por la flor aunque a veces no fuera gran cosa. Pero ellas se permitían excentricidades como orquídeas o alstroemerias fuera de temporada. Carmiña competía con camelias frescas y una pulcritud exhaustiva, puliendo los cromados, combatiendo la humedad del nicho.
Mamá baja de una vez, yo me voy, te dejo aquí las recetas preparadas y la cartilla encima, acuérdate el día veintisiete. Bueno chao entonces, no te olvides eh, me voy.
La anciana sabía perfectamente qué día era y cuánto faltaba para la fecha elegida y sabía perfectamente qué pastillas necesitaba juntar para celebrar esos veinte años de manera diferente. Eran demasiados sacando los pies de la cama cada amanecer y ya se sabe que siempre hace falta un horizonte para luchar. Quizá esa larga espera suponía una penitencia suficiente para poder subir a su lado, porque su vida era una espera. Esperaba pasar rápido la navidad y su silencio, esperaba borrar su propio cumpleaños – la vieja un poco más vieja – y esperaba, sobre todo esperaba que la luz creciera, salir a comprar bulbos, mover la tierra, afinar las camas, demostrarle a Antonio que iba a regalarle una última temporada fragante y hermosa. Se acercaba un verano distinto, un porvenir ligero, lejos de su carne cansada. Soñar otra vez con la noche de San Juan juntos, como si mañana salieran de nuevo a comer las primeras ciruelas y compartir su jugo verde en la boca.


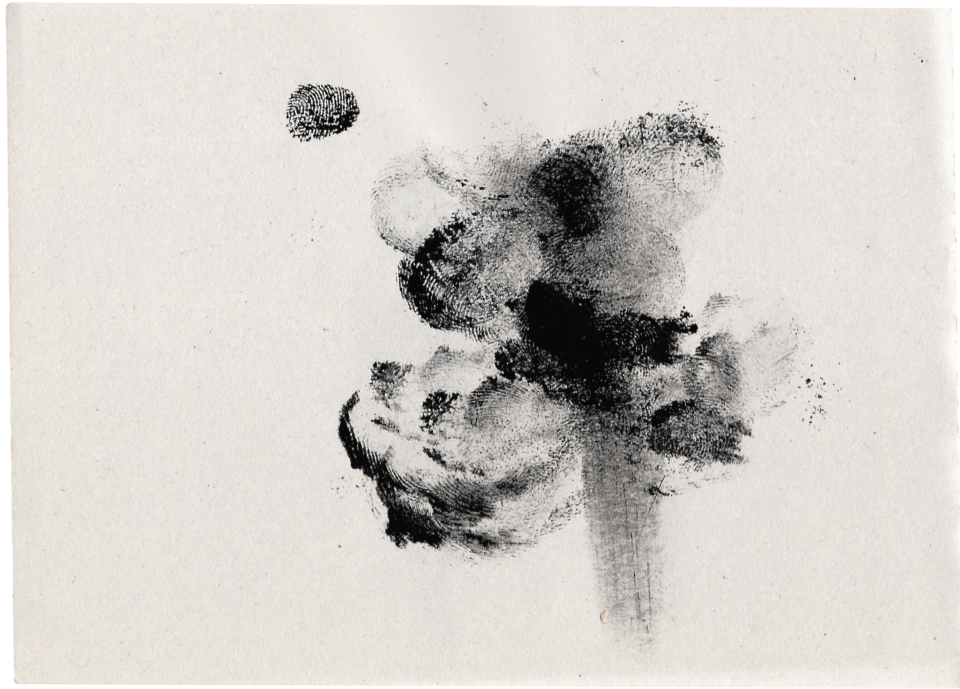
Maravilloso relato, lleno de recuerdos, belleza, amor, soledad….
Nos cuentas tanto en unas cuantas líneas cubiertas de realidad, que la sientes propia.
Muy recomendable.
Muchas gracias Rosario y ¡bienvenida a La Huella!
Nos alegra recibir vuestros comentarios, este proyecto se nutre de ellos.
Seguimos compartiendo y esperamos verte muchas veces por aquí!!